
Durangoko Azoka
La deFensa de Nafarroa, tema de dos nuevas obras en la feria de durango
El escenario de la Feria del Libro y Disco de Durango ofrece la ocasión idónea para la presentación de dos propuestas literarias en género, estilo y formato totalmente diferentes que, sin embargo, coinciden en la esencia y la motivación que las hizo concebir: la divulgación de una parte de la Historia de nuestro pueblo. Una de las obras es el cuarto volumen de la colección «Navarra. Castillos que defendieron el Reino», de Iñaki Sagredo (edit. Pamiela), y la otra es la novela histórica «Vitoria. Asedio al Reino de Navarra», de Pello Guerra (edit. Astero), que ya está a la venta junto con este diario. Ambas se presentan mañana en el recinto ferial y están en los respectivos stands de Gara y Pamiela.
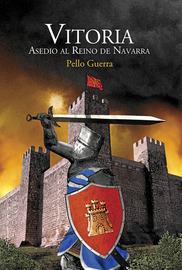
En esta ya su cuarta novela, Pello Guerra nos introduce en una historia que narra la conquista a sangre y fuego que sufrieron los territorios de Araba, Gipuzkoa y el Duranguesado a manos de las tropas de Castilla y, muy especialmente, el cruel cerco al que sometió Alfonso VIII a los habitantes de Vitoria durante ocho meses. A continuación, reproducimos el inicio del primer capítulo del libro, que introduce al lector en un apasionante relato de aquellos hechos acaecidos en 1199 y que pertenecen a esa oscura parte de nuestra historia negada.
Primer capítulo
«El perfil de Tudela recortado en el horizonte fue un bálsamo para su agotado cuerpo. Hacía varios días que cabalgaba prácticamente sin tomarse un descanso, a pesar de que la juventud había quedado lejos años atrás. Sin embargo, su afán por honrar por última vez a su señor había sido más fuerte que cualquier cansancio y por ese motivo no había dudado en emprender el largo camino que por fin llegaba a su anhelado destino.
Su montura atravesó el puente de piedra que salvaba el caudaloso Ebro antes de detenerse a escasos metros de una de las puertas de la ciudad. En las imponentes murallas que se ofrecían a los ojos del fatigado viajero, se apreciaban las huellas de los todavía recientes siglos de dominación musulmana, mientras el sol las teñía de naranja en el comienzo de su peregrinaje hacia el oeste.
- ¿Quién va? -bramó molesto el centinela desde el dentado cinturón defensivo ante las insistentes llamadas de la comitiva.
Al oír pronunciar el nombre del caballero que dirigía el grupo, una exclamación de asombro salió de la garganta del soldado. Con el pulso acelerado, el centinela alertó a sus compañeros, situados unos metros más abajo, para que empujaran las grandes hojas de madera y metal que abrían una inmensa boca en los sólidos muros. Poco después, un crujido intenso y casi demoníaco hizo que varios pájaros levantaran el vuelo desde las orillas del Ebro. Poco a poco, la pesada puerta se fue apartando para dejar el paso libre a toda una leyenda.
Sin prisas, el caballero clavó suavemente las espuelas a su corcel para que éste continuara la marcha. A ambos lados de su camino se situaron los soldados de la guardia, que le miraban con evidentes muestras de admiración.
El visitante y su séquito se adentraron por la Tudela cristiana, con raíces musulmanas, en la que se rezaba a Yahvé a media voz. Avanzando con paso tranquilo por el laberinto de estrechas callejuelas, escucharon las primeras voces de sus habitantes, que empezaban a desperezarse para afrontar un nuevo día de primavera.
La comitiva se dirigió con evidente cansancio hacia el gigante que dominaba la población como una presencia protectora y amenazante a partes iguales. Al abandonar las sombras de las últimas casas de la aljama judía, frente a ellos apareció imponente el castillo de Santa Bárbara, destino final de tantas horas de cabalgada contra el tiempo.
Esta vez no fue necesario alertar a la guardia. Las puertas de la fortaleza se abrieron de par en par para recibir a un mito, al que los soldados que custodiaban el lugar contemplaban tras haber sido alertados de su presencia por sus hermanos de armas de la muralla. La noticia de su llegada había corrido de boca en boca a una velocidad vertiginosa.
Aparentemente ajeno a la curiosidad que suscitaba, el anciano caballero rebasó los dos primeros perímetros defensivos del castillo hasta llegar a la gran torre del homenaje, donde esperaba encontrar en cuerpo presente al soberano del lugar, fallecido hacía más de una semana, el 7 de abril del año 1234.
Con el polvo del camino adherido a su túnica, su cota de malla y la clámide, descendió del caballo dispuesto a honrar cuanto antes a su fallecido monarca. Entonces alguien le llamó. Al girarse vio a un hombre alto y fuerte. Una larga melena castaña enmarcaba su rostro barbado y arado por los surcos del tiempo en el que se dibujaba una franca sonrisa. Era Sancho Fernández de Monteagudo, mano derecha del rey.
- Me alegro de veros -le saludó el consejero real mientras le estrechaba con firmeza la mano derecha.
- Lo mismo os digo -replicó el caballero.
- Habéis sido muy rápido. No os esperaba por lo menos hasta dentro de un par de días.
- He reventado un caballo y casi mi propio cuerpo con tal de llegar a tiempo de despedirme de mi señor.
Fernández de Monteagudo sonrió.
- No os preocupéis. Podéis presentarle vuestros últimos respetos en la capilla. No habría permitido que le enterraran sin que recibiera el saludo de uno de sus vasallos más fieles. Del hombre que supo perdonarle.
Los dos se miraron intensamente recordando sucesos ocurridos más de treinta años atrás, pero que la memoria mantenía intactos como si el tiempo se hubiera detenido entonces.
- Sois muy amable -señaló el viajero rompiendo el nostálgico silencio-. Si me disculpáis, debo reunirme sin dilación con él.
El caballero se giró de nuevo y penetró en el donjón del castillo de Santa Bárbara, donde durante varios años había vivido prácticamente enclaustrado el rey de Navarra. Una segunda persona vio cómo el anciano se perdía en el interior de la fortaleza. Era tan alto como Fernández de Monteagudo, aunque más delgado, y lucía una brillante calva. Se trataba de Guillermo Baldovin, justicia de Tudela, quien se acercó al consejero del monarca dominado por la curiosidad.
- Los soldados están muy nerviosos y no hacen más que hablar de un caballero que acaba de entrar en el castillo. ¿De quién se trata? -preguntó el recién llegado.
El consejero le miró a los ojos con aire condescendiente.
- No os extrañe que estén interesados en conocerle. Es Martín Ttipia, el último tenente navarro de Vitoria -respondió Fernández de Monteagudo, mientras un gesto de sorpresa y admiración se abría paso en el demacrado semblante del justicia de Tudela».
Los castillos de Cantabria, La Bureba, La Riojilla y La Rioja son los que se recopilan en en el cuarto tomo de la colección «Navarra. Castillos que defendieron el Reino», de Iñaki Sagredo. En la Edad Media había un centenar de castillos y fuertes en Nafarroa, hoy, en su mayor parte, destruidos y olvidados.
El ingente trabajo de identificación, localización y representación de Iñaki Sagredo culmina con este nuevo volumen en el que se abarcan las fortificaciones que sirvieron para la defensa del Reino y que se detiene también en los aspectos toponímicos de las zonas sobre las que ha investigado el autor. Como adelanto de lo que pueden encontrar los lectores en esta nueva entrega, reproducimos a continuación unos pasajes del capítulo referente a Nájera y su castillo.
Nájera
«La fortaleza de Nájera estaba situada sobre el cerro llamado del Castillo, que domina la villa, residencia preferida por los soberanos navarros, por su situación privilegiada dentro del Reino, su clima y su riqueza. En ella residieron Sancho Garcés II Abarca (970-994), García Sánchez II el Temblón (994-1004) y Sancho Garcés III el Mayor (1004-1035), quien debió de otorgar el famoso Fuero de Nájera, origen de la legislación Navarra. Durante estos tiempos de esplendor se reforzaron las peregrinaciones a Santiago de Compostela, estableciendo albergues, hospitales y contando con protección por todo el camino. A la muerte de Sancho el Mayor, le sucedió su primogénito García, mientras que Ramiro, Fernando y Gonzalo (los otros hijos de Sancho el Mayor) administraban parcelas territoriales de importancia, aunque siempre supeditados a su hermano mayor, el rey Don García (1035-1054), apodado el de Nájera. Fundó el monasterio de Santa María La Real y la Orden Militar de los Caballeros de la Terraza o de la Jarra, la más antigua del occidente europeo, representada por el jarrón con las flores de lis, símbolo que utilizó un siglo antes que las dinastías francesas comenzaran a hacerlo. Murió en la batalla de Atapuerca en lucha contra su hermano Fernando, rey de León, el 1 de septiembre de 1054, y su sucesor fue Sancho Garcés IV el Noble o el de Peñalén (1054-1076)».
El castillo
«Palacio, residencia real, conjunto defensivo militar, cualquier descripción sería valida para esta fortaleza estratégica que hacía las veces de residencia real. Sin embargo, las escasas ruinas poco dejan entrever de sus características que difícilmente podemos recrear con algún detalle. Sin duda un triste final para una de las más importante plazas Banu Qasi en la frontera del Ebro y residencia de la corte pamplonesa. El estudio de los restos se divide en dos partes. Por un lado, la pequeña elevación superior del monte, una pequeña cima de 30 metros por 15 donde se encuentran en sus laderas los restos más abundantes; por el otro lado, los demás elementos del castillo».
La obra ofrece no sólo fotografías actuales de las zonas en que se levantaron en su día los castillos, sino que presenta también recreaciones, croquis y material gráfico para dar como resultado una visión completa de cada enclave y sus alrededores. La zona de Nájera se detiene así en el Monasterio de Santa María la Real, fundado en 1032. Según el autor, no hay otro lugar donde exista una representación mayor de símbolos de Nafarroa, incluidos los territorios pirenaicos de la corona. El libro contiene otros muchos datos de interés como el relativo a la famosa batalla de Valdejunquera, que la historiografía oficial sitúa en Muez, Valle de Gesalaz, y que Iñaki Sagredo desmonta aportando suficientes datos que la sitúan en las inmediaciones de Mues, en la Berrueza.
La toponimia de las zonas merecen una especial atención en esta obra. De hecho, el libro se inicia con una introducción de Eduardo Aznar Martínez sobre la toponimia vasca en La Rioja, en toda su extensión histórica. Entre otras conclusiones, el experto afirma que tras el recorrido por la geografía de lo que fue el reino de Sancho el Mayor, no cabe la menor duda de que a comienzos del año 1100, el euskara era en gran medida el eje vertebrador de la población del territorio en cuanto a comunicaciones humanas se refiere. Además, afirma, «no existe ni un solo lugar dentro de este vasto y complejo territorio que carezca por completo de restos onomásticos, toponímicos o léxicos derivados de aquella realidad social, en la actualidad tan fuertemente deteriorada».
«Independientemente de cómo se materializó la unificación política de este conjunto -añade-, es razonable considerar que existieron unas capas populares que se encontraban fuertemente vinculadas entre sí mediante el uso de la lengua común».


